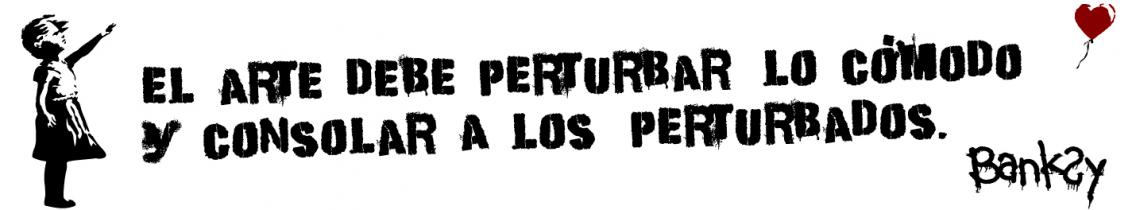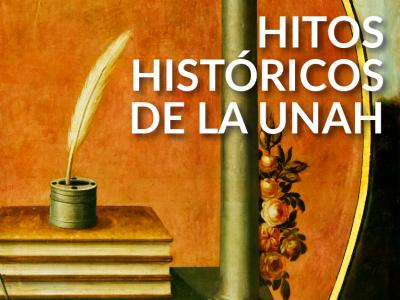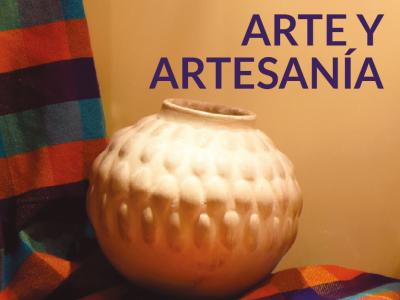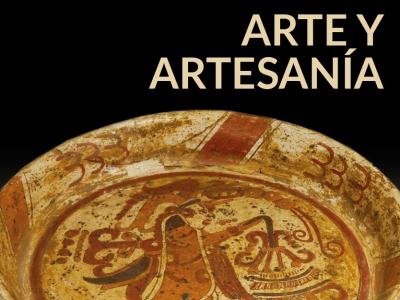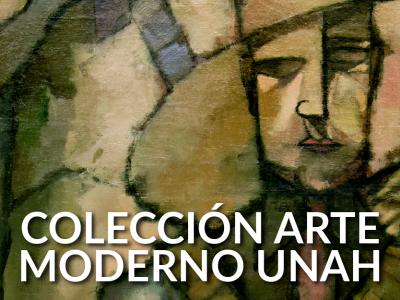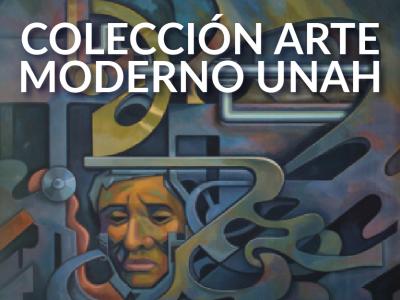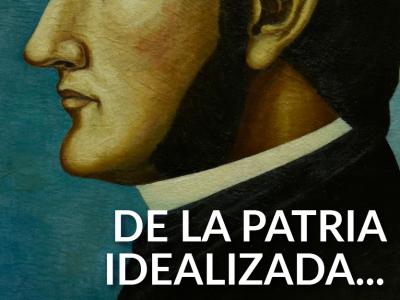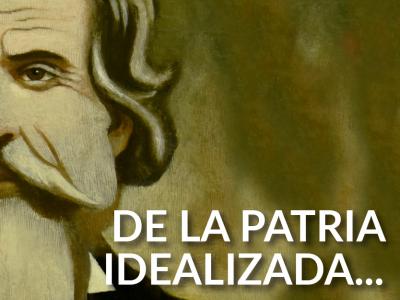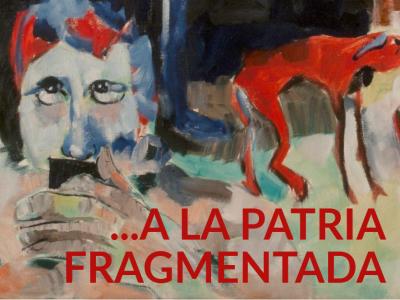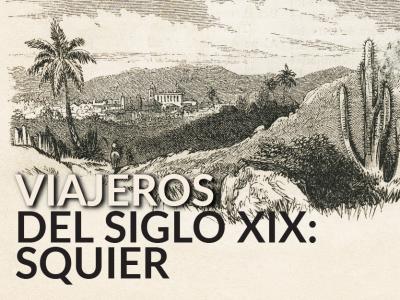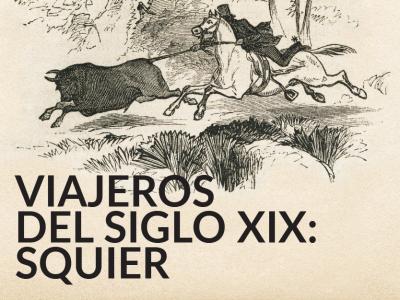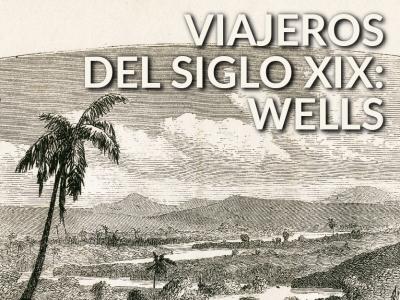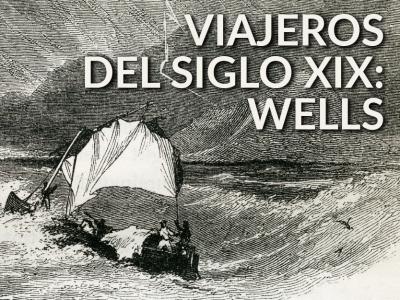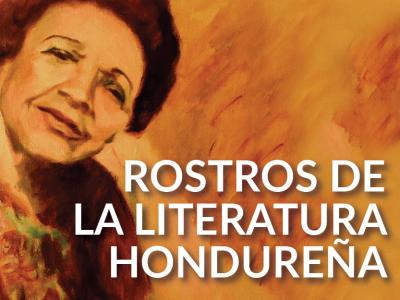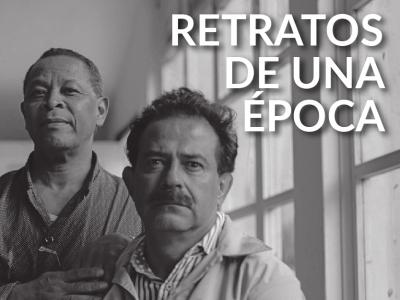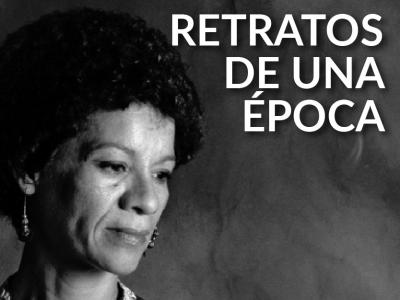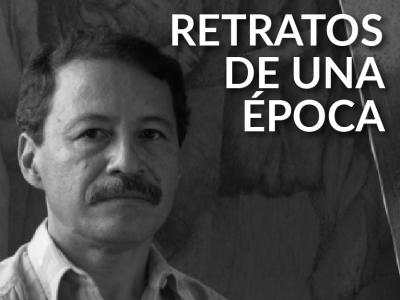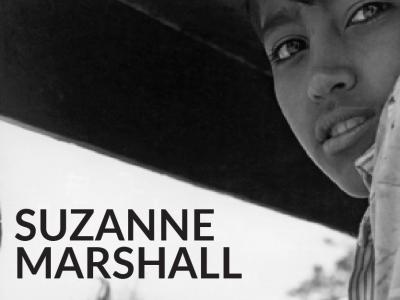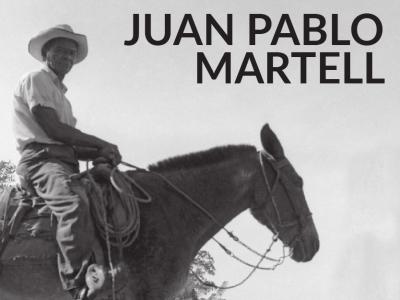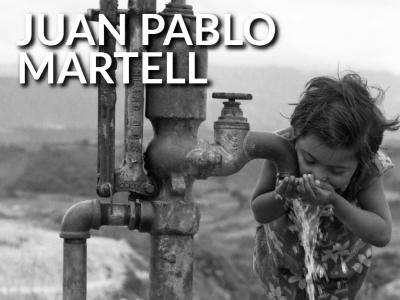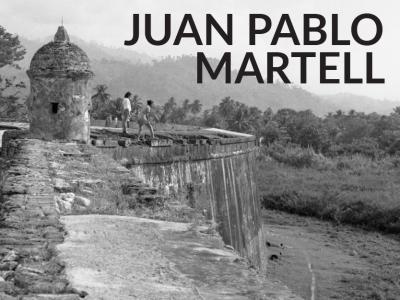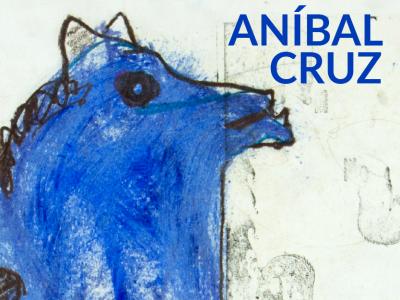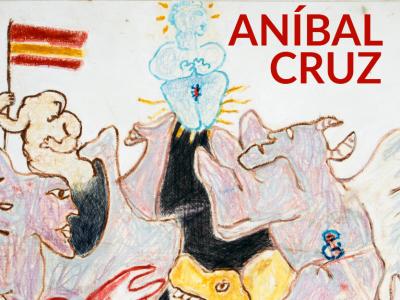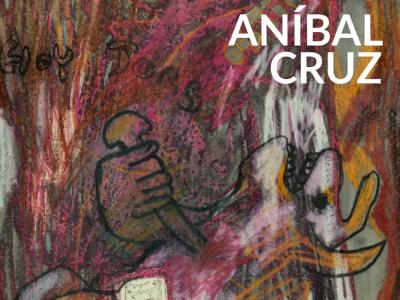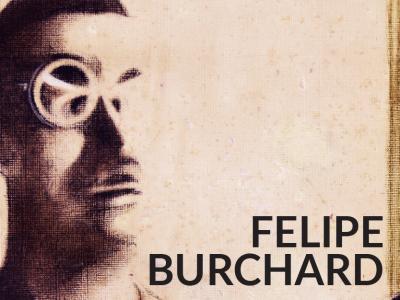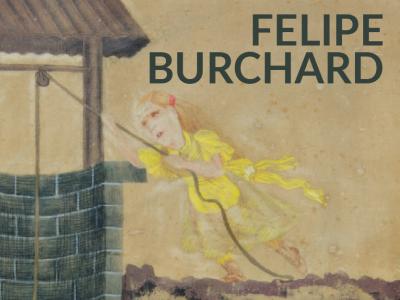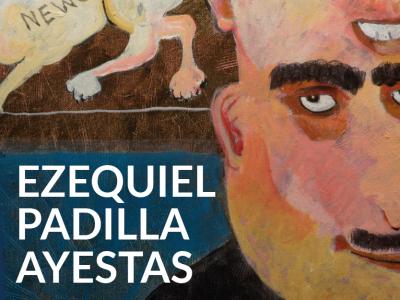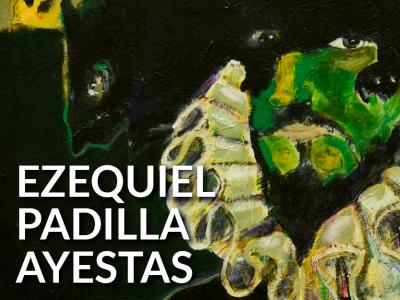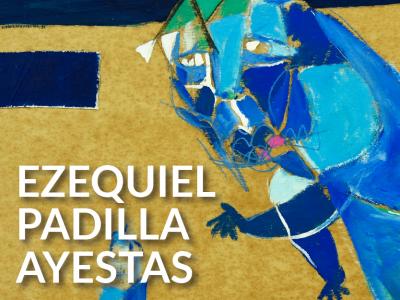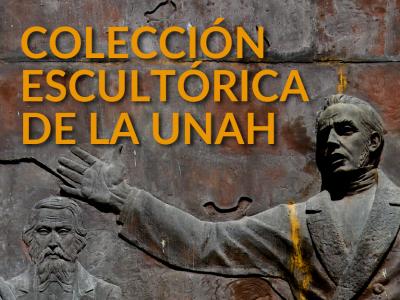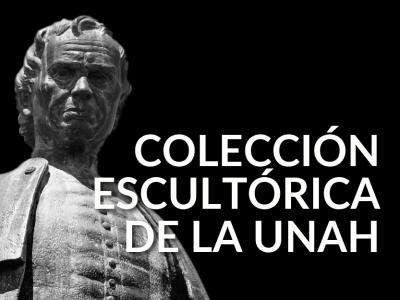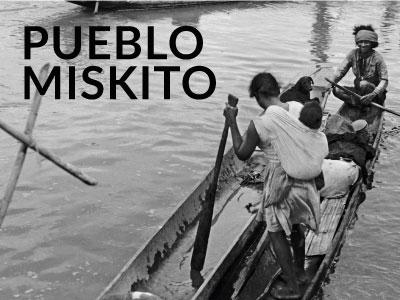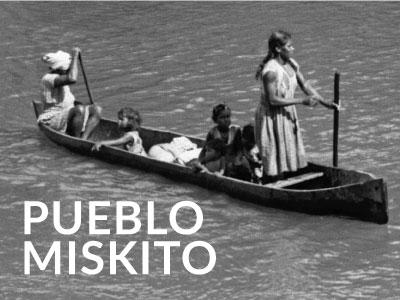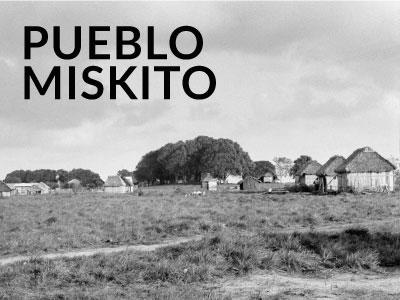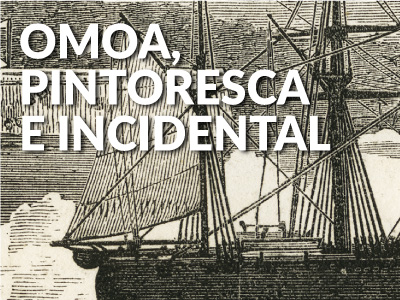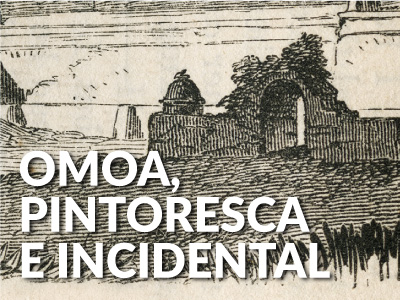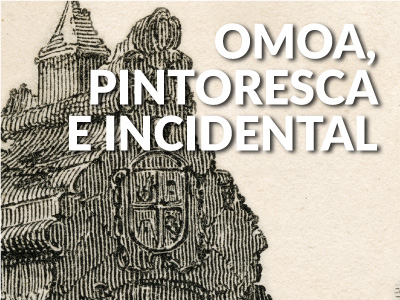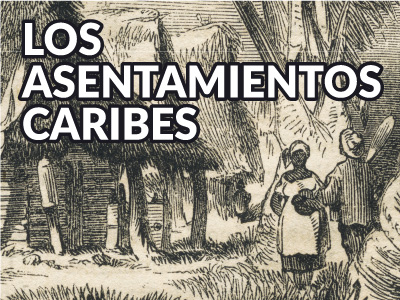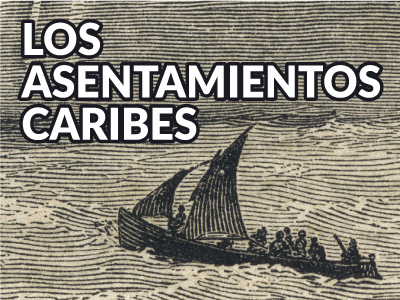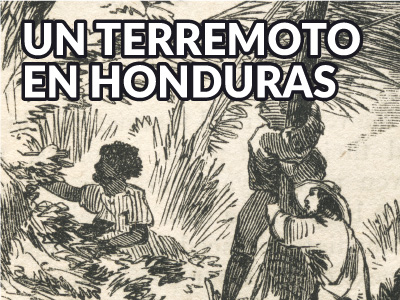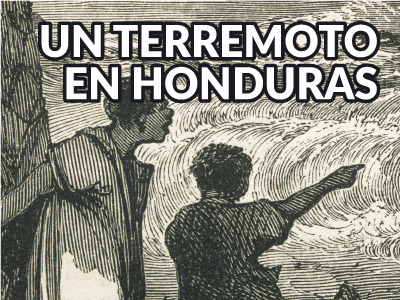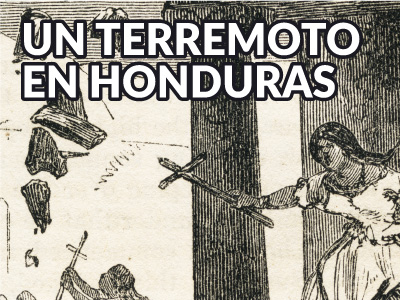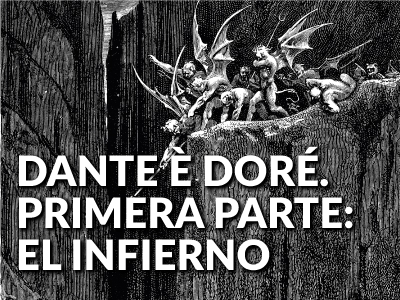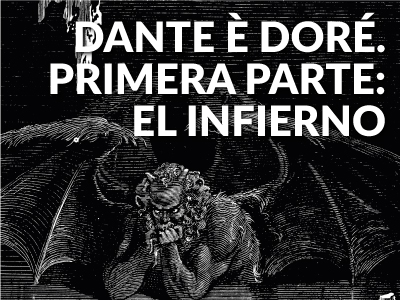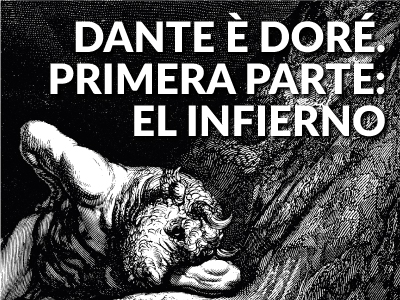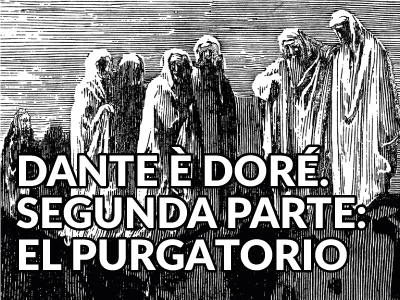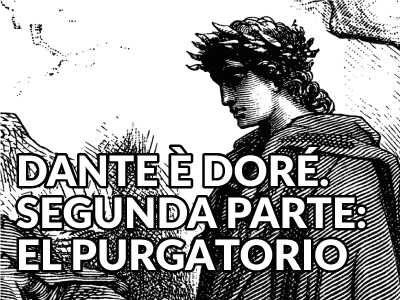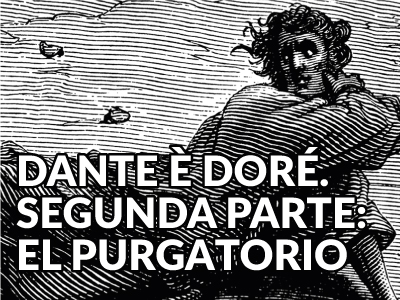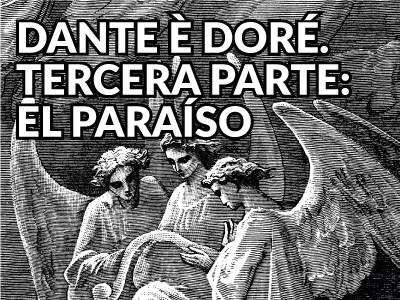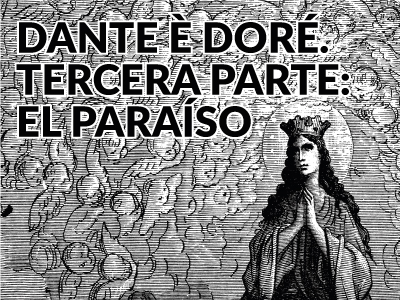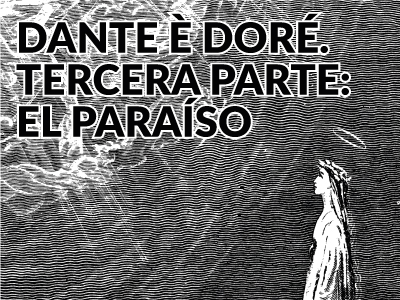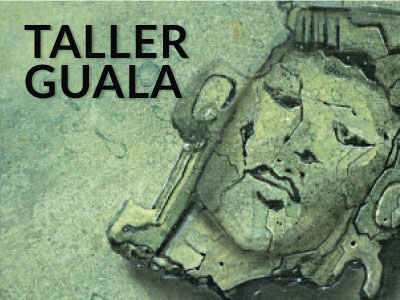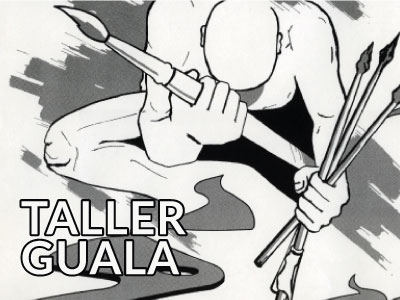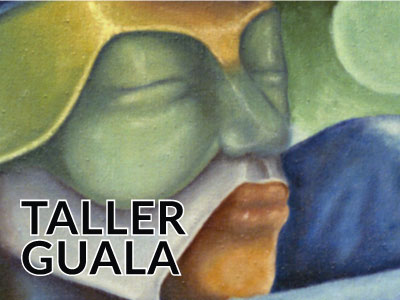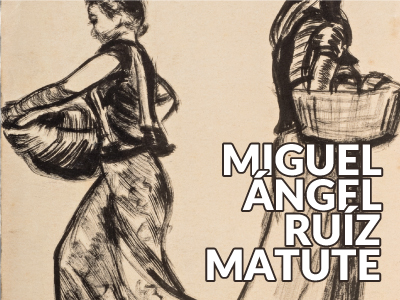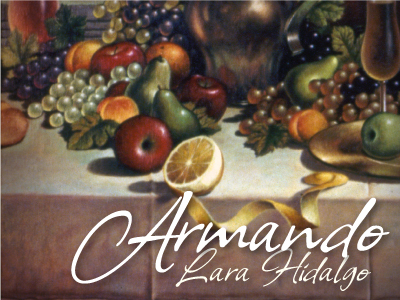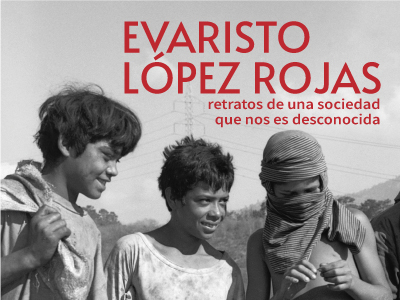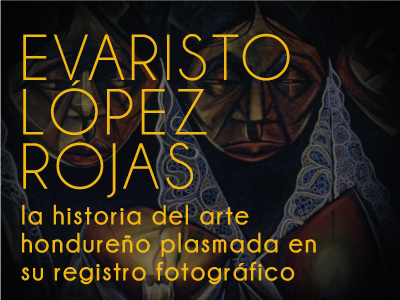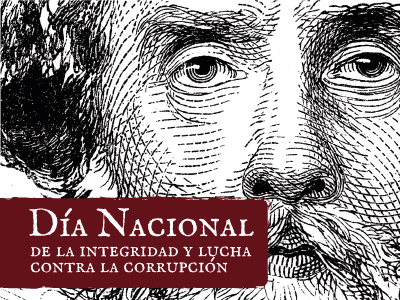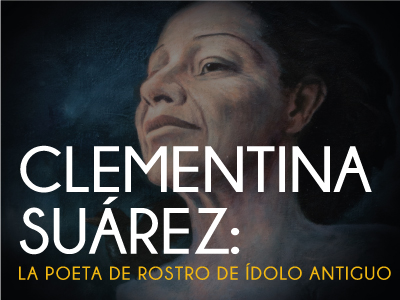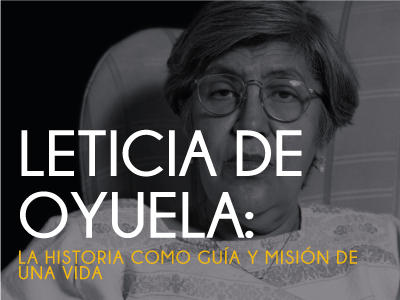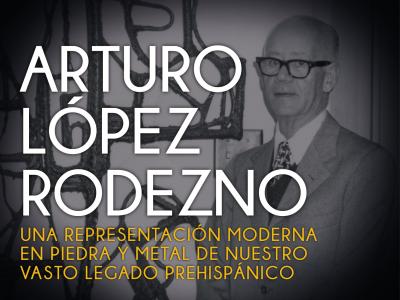
Contáctenos
Centro de Arte y Cultura
Sede Comayagüela:Barrio Concepción, entre segunda y tercera avenida, séptima calle, frente al Parque La Libertad, Comayagüela, M.D.C. Honduras.
Sede Paraninfo Universitario
Centro Histórico de Tegucigalpa, frente al Parque La Merced y contiguo al Congreso Nacional.
cac@unah.edu.hn
2216-5100
Ext. (Comayagüela) 100797 - (Paraninfo) 101008